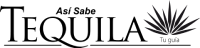Braulio se quejó cuando de pronto la punta de la navaja rasgó su piel:
—¡Aaayyy, me corté otra vez!
Interrumpiendo lo que estaba haciendo en ese momento, se limpió la sangre con un pañuelo desechable. Sus manos ya estaban lastimadas por una serie de pequeñas heridas.
Este niño, de apenas doce años de edad, nada diestro en el manejo de objetos punzocortantes, miró sus manos con las cortaduras, y pensó:
—Tengo qué seguir, ya que quiero acabar pronto.
Volvió a su labor, cuando de pronto, escuchó un ruido cercano que lo hizo sobresaltar.
La puerta se abrió y asustado escondió el objeto con el que estaba trabajando y vio a su padre, quien algo pasado de copas, entraba a esa habitación.
El hombre, al ver las manos de su hijo, exclamó:
—¡Braulio…! ¿Qué estás haciendo con mi navaja? ¡Ya te he dicho que no me gusta que agarres mis cosas!
—¡Pe… pero, es que… es que…!
Reaccionando violentamente, le asestó una cachetada al chiquillo y le gritó:
—¡Cállate…! ¡Es la última vez que tomas lo que no te pertenece, y lárgate a tu cuarto, que no te quiero ver!
Este hombre sacó de la alacena un vaso y una botella de vino, se sirvió y bebió lentamente, a la vez que los recuerdos le martirizaron su cabeza, envuelta por los humos del alcohol y del cigarrillo que estaba fumando.
Braulio lloró, encerrado en su recámara. No se imaginó que su padre reaccionara con él de aquella manera. Era más fuerte el dolor de su desprecio que el que sentía en sus muy maltratadas manos.
El vaso se llenó una y otra vez, y ese hombre recordó a su difunta esposa, a la madre de Braulio, quien hace dos
meses se acostó a dormir para no despertar ya más.
Un infarto fulminante acabó con su vida, pero él sabía que fue producto de los maltratos que le daba a ella y a su
hijo cuando estaba bajo el influjo del alcohol, que lo tenía dominado.
Ahora que ya no la tenía, comprendió que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y todos esos recuerdos se acentuaron mucho más, porque ese día era Navidad.
Por centrarse en el recuerdo de su esposa, olvidó a su inocente hijo, quien sufrió mucho la pérdida de su madre y
su calvario no cesaba ante aquel trato cruel y frío que ahora le daba su padre.
El hombre comprendió cuanto la necesitaba, pero ya no había remedio. Olvidándose de su pequeño, quien no había comido nada esa tarde de Navidad, se refugió en el alcohol y en la falsa y engañosa euforia que éste le daba.
Las lágrimas brotaron y se quedó de bruces sollozando ante la mesa. La botella estaba a la mitad y aquel vaso medio vacío resplandecía ante la luz de la bombilla y envuelto por las volutas del cercano cigarrillo.
De pronto, sintió que una mano le tocaba el hombro y al levantar la cabeza, miró a su hijo quien le dijo:
—Feliz Navidad, papacito…
El chiquillo le puso en sus manos un tosco cenicero de madera, que tenía mal grabadas las palabras: ‘Para papá’.
De inmediato salió de la habitación, dejándolo perplejo.
El hombre observó asombrado la pieza. Braulio, con un trozo de madera de balsa y usando la navaja, había tallado de manera rudimentaria el cuenco del cenicero y cuatro ranuras para poner ahí los cigarrillos.
No era una obra de arte, pero las manos, esas manos que fueron heridas y que eran de su hijo, habían hecho con amor su regalo de Navidad… ¿Y cómo le había pagado? ¡Con una sonora bofetada y con su desprecio más abominable!
Con sus manos dio de vueltas a la tosca pieza de madera y poco a poco la luz fue entrando en su cerebro, apartando los efluvios del alcohol y dándole cordura. Se avergonzó por lo que le había hecho a su pequeño.
Pero más le reprochó la conciencia el haberlo dejado a su suerte, cuando la madre había fallecido y necesitaba amor, cariño y un hombro que lo consolara. Se odió a sí mismo por el gran desapego que le ha estado mostrando.
Sus lágrimas volvieron a rodar, pero ahora no por todos los tequilas ingeridos, sino porque se dio cuenta de que ahora estaba despreciando a lo único que lo quería de corazón.
Recordó sus manos maltratadas por el filo de la navaja y que esas heridas no le importaron a su chiquillo, ya que el cenicero lo hizo por el cariño que le tenía a su progenitor.
A Braulio no le importó que ese hombre fuera borracho, un ingrato y que se portara mal con él. Solo sabía que era su padre. ¡Su padre que, fuera como fuese, lo amaba tal y comoera!
Se sintió peor que una alimaña. Esas manos heridas le vinieron a la mente una y otra vez, y apenado recordó que,
un día como ese, de Navidad, otras manos se dejaron herir, maltratar con unos clavos y también por amor a él.
Aquellas manos soportaron el suplicio hasta llegar a la muerte, para que él se acercara a aquella cruz y pudiera ser perdonado. Cada golpe del mazo hundía más y más el clavo en aquellas manos, simbolizando: ‘Te amo, te amo’.
Esas manos, ese ser divino entregó su vida por él, para darle vida eterna por el inmenso amor que le tenía, también por amor, su propio hijo había maltratado sus manos para darle su regalo.
Y así como aquella persona sublime había recibido una bofetada como pago por su demostración de amor, él le dio una cachetada a su propio hijo. Y los dos lo hicieron porque lo amaban con todo el corazón.
Ante estas reflexiones, la borrachera se le cortó y pensó en todo lo que había hecho. Su hijo le había otorgado lo que le nació de corazón, aún a costa de sus heridas, así como elHijo de Dios le brindó su vida a costa de su sangre.
Se levantó y entró a la recámara llevando el cenicero que Braulio le había hecho. Lo encontró dormido y todavía
estaba sollozando. Cayó de rodillas a los pies de la cama y lo abrazó llorando. El pequeño despertó asustado.
—¡Perdóname, hijito, ya no volveré a dejarte solo y de hoy en adelante seré un padre para ti!
El chiquillo, todavía nervioso por lo sucedido, lo abrazó y le dijo:
—Papá… ¿Me quieres?
—¡Con toda el alma! ¡Te prometo que voy a dejar de beber y me consagraré a ti!
Ambos lloraron juntos y el hombre besó una y otra vez las manos lastimadas de su hijo. Así como el Redentor, el
pequeño había herido sus manos para darle el mejor regalo de Navidad.
Así, padre e hijo se reconciliaron y abrazados miraron al horizonte, donde ya comenzaban a aparecer las estrellas.
El hombre le dijo:
—Gracias por el cenicero, hijito, me encantó, y más porque lo hiciste tú. Pero el mejor regalo de Navidad es que
te tengo a ti, y seguramente tu madre está de acuerdo con ello y orgullosa ahora te observa desde el cielo.
Tomando las manos de su hijo, continuó:
—Estas manos tan maltratadas me recuerdan otras que fueron heridas por ti y por mí, las de nuestro Padre Celestial, quien por amor dio su vida por nosotros. ¡Te amo, hijo!
—¡Y yo también a ti, papá…!
Padre e hijo salieron de la casa y fueron a comprar un pollo a las brasas y todo lo necesario para pasar juntos la
Navidad, la cual festejaron y recordaron a la madre ausente.
En el cielo, la Estrella de Belén alumbraba la ciudad, y muy especialmente a Braulio y a su padre, quienes desde el
vidrio de la ventana se alcanzaba a ver que departían de su cena de Navidad, con gran amor y armonía…